Esta vez la tropa había comido caliente, pero antes de emprender la marcha muchos estómagos sufrieron las consecuencias del brusco cambio de alimentación; 15 días atrás habían salido de operaciones con unas pocas raciones frías y sin dinero para comprar víveres. Se habían alimentado de frutas silvestres, cañas, viandas y otros comestibles que magnánimos campesinos le ofrecían en cantidades siempre insuficientes para satisfacer a los 120 hombres de la compañía móvil.

Sólo ahora cuando el teniente Heriberto Zequeira –segundo jefe del sector La Güira, del Escambray- les había traído dinero, pudieron comprar cerdos y viandas para darle una ración adecuada a cada combatiente.
«La comida, siempre la comida», pensaba el oficial. La alimentación era el principal problema debido a que los sectores no tenían un órgano de abastecimiento y, generalmente, los jefes de tropa compraban víveres frescos directamente a los campesinos; en esto los alzados tenían ventaja, no sólo por moverse en grupos más pequeños, sino porque intimidaban a los guajiros para abastecerse gratuitamente; en cambio, las fuerzas revolucionarias pagaban centavo a centavo y, ¡ay de aquel que robara! Sin dudas, los bandidos lograban comer más a menudo y en mayores cantidades que nuestros combatientes. Los alimentos recibidos en el sector no alcanzaban para cubrir las necesidades, y en el plazo en el que se les situaba en la ubicación permanente acudían a la tienda del pueblo para que les fiaran.
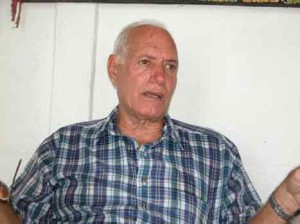
Estas preocupaciones y los imponderables de la marcha ocupaban el tiempo del teniente Belisario Izquierdo*, mientras se aproximaba a la zona donde debía cumplir una nueva misión combativa con la compañía bajo su mando.
«¿Cómo no intranquilizarme si además los muchachos también necesitan ropa y calzado? ¡Hum, parece increíble, los hermanos Harrison caminan descalzos por encima de las espinosas adormideras mejor que yo con mis botas!«, -la comparación delineó una sonrisa en el rostro pensativo del jefe de la compañía.
–Mire, teniente, ese es el puente de Las Mariquitas –dijo el práctico a Izquierdo, quien de inmediato ordenó un alto a la tropa.
Junto a los jefes de pelotones y el segundo al mando de la compañía, Rigoberto Rodríguez Medinilla, Izquierdo se detuvo a explorar la cabeza del puente. Una larga y enorme estructura de madera sobre un abismo sostenía aquel tramo de la vía férrea que unía a la ciudad de Trinidad con Fomento.
–¡Uf, a los muchachos no les será tarea fácil atravesar esto! –comentó una de la comitiva.
Lo de los muchachos podía tomarse como cierto, pues la edad de la mayoría de los combatientes oscilaba entre los 14 y 16 años, solo unos pocos y los jefes tenían entre 20 y 25; esta razón unida al cotidiano sacrificio común hizo germinar una paternal relación de jefes a subordinados. Sin embargo, la extrema juventud de los milicianos no era la causa de tal resquemor, el recelo lo originaba aquel precipicio capaz de sobrecoger a los espíritus más temerarios: rieles, traviesas y algunos elementos de soporte y sujeción enclavados sobre la cima de dos lomas conformaban la armazón del puente; cruzarlo equivalía a caminar sobre el esqueleto de una gigantesca bestia prehistórica que flotaba a lo largo de un agujero espacial.
La misión a cumplir consistía en cubrir con emboscadas el terreno que se encontraba al otro lado del puente, hacia la parte este del ferrocarril, donde debían ocupar sus puestos antes del oscurecer.
-Bueno, señores, por aquí cerca el río Agabama no tiene otro paso y si intentamos buscarlo más lejos nos cogerá la noche, por tanto la única opción es cruzar el puente sin demora, porque dentro de poco se ocultará el sol –indicó Izquierdo a los jefes de pelotones.
Unos combatientes se movían relativamente rápido, otros más lentamente, pero la mayoría de ellos avanzaba agazapados y prestos a sujetarse de los maderos o de los rieles en caso de que se produjera un resbalón. Por ambos lados del puente, en los extremos de los polines, asomaba… el abismo; a quien desde allí mirara hacia abajo, seguramente le sobrevendría el vértigo. Se recomendaba caminar por el centro, fijar la vista en las traviesas que debían pisar y no mirar entre ellas hacia el espacio, porque éste se les ensancharía creándoles la sensación de un enorme vacío, en tanto que los polines se les adelgazarían como cujes de tabaco. Algunos intentaron bromear pero las frases les brotaron temblorosas como prohijadas por sutiles hilos de espanto. Los jefes ayudaban a los más atemorizados y reprendían a los demasiado atrevidos, denotaban angustia por los muchachos y por ellos mismos.
Nadie registraba el tiempo empleado en el trance, pero los que alcanzaban la orilla opuesta respiraban a pulmón lleno, como si hubieran permanecido durante horas con la respiración entrecortada.
Cuando el último miliciano pisó tierra, un torrente sanguíneo de triunfo le iluminó el rostro.
-¡Apúrense, que nos coge la noche! –ordenó el jefe del tercer pelotón. Rápido se movió la tropa, a fin de ocupar las posiciones antes de que el poniente se engullera los últimos claros del día.
Detrás de la línea férrea y a lo largo de ella, las armas apuntaban hacia el horizonte donde poco antes había desaparecido el sol. Oído alerta, ojo avizor, silencio: era la disposición de los combatientes para rechazar la posible irrupción enemiga.
A las dos o tres horas de ocupar los puestos, los jefes de pelotón fueron citados por el jefe de compañía.
–Compañeros, hemos recibido la orden de recoger la tropa y salir de inmediato hacia La Llanada, allí recibiremos nuevas misiones –comunicó Izquierdo a los presentes.
–¡La Llanada…, y el puente? –inquiere consternado uno de ellos.
–El puente hay que pasarlo nuevamente –asegura Izquierdo con voz grave.
En breve, la compañía está formada por pelotones con el fin de emprender la peliaguda tarea de cruzar el puente en sentido contrario; esta vez las condiciones se agravan por la oscuridad de la noche. Parsimoniosamente, la tropa se pone en movimiento.
Si por el día lo esencial había consistido en fijar los ojos sobre la siguiente traviesa, por la noche lo difícil era encontrarla; la vista perdía confiabilidad y quien se desorientara podría despeñarse. El terror engendra lentitud. Y los jefes no sólo ayudan, sino que además vociferan fuertes reprimendas a los bultos humanos más rezagados. ¿Quién osaría asegurar que alguno de aquellos jóvenes, traicionado por el terror, no sufriría un accidente fatal?
–¡Coño, debí incumplir esta orden, más importante que atrapar bandidos es la vida de los muchachos! Por la mañana podíamos haber cruzado el maldito puente –mordisqueadas, solo las dos últimas palabras salen de los labios del jefe de la compañía, quien, enseguida, reflexiona: -Es tarde, hemos recorrido la mitad del tramo y ya varios han alcanzado la otra margen.
–¡Miren aquella luz! –señala un miliciano.
–¡Parece un tren, sobre la línea! – añade otro.
–¡Sí, sí, es el tren, y viene pa’ca, ahora sí se jodió esto! –concluye un tercero.
–¡Cállense c…, Pancho Pérez, corre a parar ese tren! –más que grito es un bramido lo que sale de la garganta de Izquierdo.
Pancho Pérez, quien ayudaba en la retaguardia a los combatientes retrasados, emprende rauda carrera por el centro de la línea férrea en dirección al resplandor. Se trata del veloz coche-motor conocido como el bus, que traslada pasajeros desde Trinidad hasta Santa Clara.
Aquel Cíclope con un sol en la frente rugía sobre los vibrantes rieles y soltaba un largo pitazo para advertir a los posibles intrusos que despejaran la línea. La luz se regaba a lo largo del camino de hierro e iluminaba los cuerpos humanos. Si por la tarde muchos de ellos había caminado agazapados, ahora lo hacían en cuatro patas.
–¡Coño, las traviesas tiemblan! –exclama alguien.
–¡Ah, cará…, mi’pa’eso, ahora resulta que las traviesas tiemblan! –le objetan.
Situado en medio de la vía y alejado unos metros de la cabeza del puente, Pancho Pérez en desesperado intento por detener el tren, agita brazos, cabeza, pies, fusil y todo el cuerpo. Su silueta, encendida, proyecta grotescas sombras chinescas.
Sobre decenas de jóvenes, el peligro cierne sus alas y el horror, lujurioso, sacude el alma. Los comentarios cesan, el ronquido de la máquina aumenta, el martilleo de las pesadas ruedas sobre los rieles se intensifica y casi todos los hombres permanecen inmóviles, convencidos de que cualquier esfuerzo adicional es inútil; algunos cierran los ojos, aprietan los dientes y abrazan las traviesas. Rendidos esperan el inevitable fin.
El chirrido de hierro contra hierro corta la noche, retumba en los oídos y les pone a los hombres los testículos en la garganta.
–¡Ese loco quiere matarse! –exclama alarmado el maquinista cuando divisa entre los carriles al excitado Pancho Pérez, que con el fusil en alto, cual renovado Quijote, blande su alabarda.
A pocos metros de Pancho Pérez, flamígera, se detiene la cabeza de Polifemo.
Minutos después, el farol del coche-motor facilita a la tropa el cruce del puente. La sangre retornaba a las venas, pero los hombres están exhaustos, como si hubiesen participado en un prolongado y cruento combate.
Debido a la oscuridad, Izquierdo no puede reparar en que le ha brotado del cuero cabelludo un rutilante puñado de canas.
Tomado del libro: LCB: tropa de Tomassevich, de José Angel Gárciga Blanco
*El espirituano Belisario Izquierdo Camacho, quien con sólo 19 años fue protagonista de este pasaje, estuvo entre los testigos que en julio de 1999 comparecieron ante el Tribunal Provincial de Ciudad de la Habana, donde se presentó la Demanda del pueblo cubano al gobierno de Estados Unidos por daños humanos. De su memoria emanaron nuevamente las impresionantes escenas de los crímenes cometidos por el bandidismo, aquella fuerza servil al imperio que llenó de desolación y muerte a humildes familias campesinas en las montañosas zonas del Escambray.
 Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Escambray Periódico de Sancti Spíritus